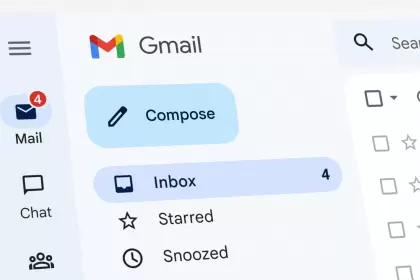Por Maximiliano Gregorio-Cernadas (*)
La reciente dimisión de Raúl Castro provocando que por primera vez en 62 años nadie de esa familia integre la conducción de Cuba, me retrotrajo a una visita que efectué a la isla. Como en la Argentina de 1974 los adolescentes con inquietudes políticas podíamos ser persuadidos de que asesinar era un acto noble que nos permitiría vivir como en Cuba, mi padre tuvo la lucidez de llevarme en el buque del cual era capitán, en un periplo de tres meses que incluía La Habana del legendario Che Guevara y New Orleans, para conocer los dos paraísos que entonces se disputaban el mundo y los sueños de los jóvenes.
No era un crucero de lujo al Caribe, sino un gran buque de carga (140 metros y 15.000 toneladas), usado en los convoys de la Segunda Guerra, blindado y sin confort, que sumado a la austeridad de mi padre, hizo del viaje un tour de force para un chico de 14 años.
Alguno de los cuatro presidentes peronistas en menos de tres años (Cámpora, Lastiri, Perón e Isabel), lanzó con Cuba una masiva exportación de productos como automóviles (negros, para la nomenklatura) y granos, contra un crédito de US$ 200 millones anuales durante seis años, que integran esa famosa deuda aún pendiente. Irónicamente, el mismo partido que nos enviaba en misión Nac & Pop, en una nave de la magnífica y eficiente flota estatal ELMA (60 buques, 700.000 toneladas, llevando los colores y productos argentinos al mundo), fue el mismo que en los '90 la desguazó escandalosamente.
Satélite de la URSS e incómoda vecina de EE.UU., Cuba era una pieza decisiva en el tablero de una Guerra Fría en “détente” o distensión este-oeste, que incluía varios acuerdos entre las superpotencias. Sostenida por una URSS fuerte y relajada, y conducida por un Fidel Castro en su cénit, el clima en la isla auguraba deslumbrar con el esplendor del comunismo. Al bordear la isla aunque lejos de la costa, sufrimos barridos de veloces y potentes haces de luz, dirigidos a enceguecer e intimidar a buques que se aproximaran o balsas que huyeran, como los reflectores del Muro de Berlín, cuya caída presenciaría siendo diplomático años después.
El apogeo del comercio era tal que, al llegar a La Habana, debimos aguardar en mar abierto, pues el puerto y la enorme bahía estaban saturados de naves. Se veían el Malecón y, en la terraza del castillo del Morro, personas que parecían turistas, aunque luego nos dijeron que eran prisioneros. Más allá se veía la fortaleza de La Cabaña, donde habría estado preso el mismísimo Che.
// La deuda de Cuba con Argentina: US$ 4.805 M
En la célebre y contaminada bahía fondeamos varios días a la espera de un muelle, entre muchos buques del mundo, en especial del Comecon, organización económica del comunismo mundial. Diariamente, lanchas-colectivos atestadas a punto de hundirse, recogían tripulantes de esos buques para llevarnos a tierra y devolvernos.
Así visité a diario La Habana, con mi padre o solo, siendo exhaustivamente interrogados, revisados y registradas cada pertenencia (anillos, cadenas, anteojos, relojes, pantalones, camperas, dinero). Parecía ridículo pero no lo era: al regreso revisaban meticulosamente que no faltara nada, pues en la calle nos abordaban para cambiarlas por lo que la gente modesta había atesorado durante años (monedas de oro o plata, joyas, dólares).
Desde el puerto accedía a la ciudad antigua y la gente real, no a La Habana para turistas e invitados oficiales. Mi padre había instruido a su tripulación de ser cuidadosos con las autoridades y evitar trueques o situaciones delicadas. Mientras estas eran desafiantes y antipáticas, la gente común desbordaba simpatía y afán de comunicarse, canjear, prostituirse o saber del mundo vedado. Asomándome a mansiones devenidas conventillos, a casas despojadas o vidrieras fantasmales, la miseria abrumaba. Una vez entramos con mi padre a un enorme enorme bar repleto de escolares, cuyo único menú era agua en un vaso de latón y pan untado con grasa de cerdo. En otro bar, también de pie, un cubano adulto, esmirriado como muchos, inquirió por mi edad y, al escuchar 14, profirió tan sonoras quejas contra el sistema que decidimos alejarnos.
Las autoridades querían mostrar a mi padre la Cuba turística y lo invitaron al cabaret “Tropicana”, famoso por EE.UU. y prohibido para mí. Tampoco conocí una sola playa. Sin embargo, mi escasa relevancia y edad me permitían inmiscuirme en toda La Habana sin suscitar sospechas ni ser molestado. Caminaba horas o tomaba “guaguas” (buses) colmadas de rostros adustos.
Abundaban en la ciudad, gigantescos y pueriles murales de culto a los líderes, como el Che o Camilo Cienfuegos, muerto por el propio régimen, según se decía. Visité el grandioso Parlamento convertido irónicamente en museo de la revolución, la catedral con sus puertas encadenadas, y una iglesia atiborrada con altas pilas de cigarros y ron cubanos, y otras delikatessen internacionales exclusivas para marinos extranjeros y cubanos poderosos. Pero, en especial, advertí por doquier el ojo ubicuo del poder en las miradas torvas de los “comisarios de manzana”, quienes observaban todo desde banquitos en cada esquina.
La partida fue todo un operativo. Numerosos soldados armados abordaron, inspeccionaron y ocuparon estratégicamente todo el buque hasta que una lancha los recogió mar abierto. Su jefe, con uniforme de combate y semblante estremecedor, se instaló y dejó atender en el camarote de mi padre, relatándole historias atroces de fugitivos, siempre atrapados, vivos o muertos por los gases que emana en las bodegas el azúcar, su producto más exportado.
Luego de remontar el Mississippi, atravesamos vigilantes los sórdidos y peligrosos arrabales de color, escenario de habituales ataques a tripulantes argentinos, entre el puerto y el centro de New Orleans. El famoso French Quarter y la Bourbon Street, con su arquitectura colonial francesa, su magnífico carnaval Mardi Gras, picantes espectáculos, ostras baratas como papas fritas, la legendaria cuna del jazz y un original sincretismo cultural creole, francés, afro y norteamericano, ofrecían el epítome de elegir en libertad en un tan controvertido como seductor capitalismo, contracara de Cuba.
Gracias a ese viaje iniciático, como los que antaño cumplían los jóvenes para “ganar mundo”, conocí precozmente y por dentro, ambos mundos. Muchos de los jóvenes argentinos que en los '70 no tuvieron esa ventaja, canjearon sus vidas y las de otros por aquella Cuba, mientras que los que sobrevivieron, estarán lamentándose desde la burguesa Buenos Aires, que el último Castro haya abandonado el poder. Pero siempre están a tiempo, sólo que para aprovechar su visita, les recomendaría no pisar hoteles turísticos ni dejarse invitar por autoridades sino sólo, si los dejan, deambular por doquier y conversar con los sencillos pero formidables cubanos que aun los aguardan, igual que en 1974.
(*) Diplomático de carrera, miembro del Club Político Argentino y de la Fundación Alem