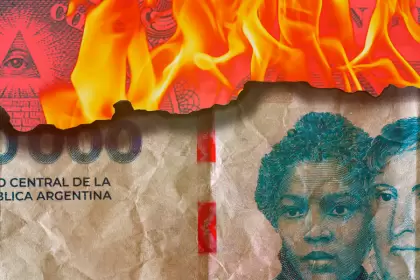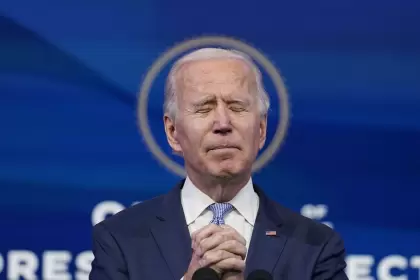por Carlos Leyba
En el Día de la Industria celebramos el desplome de la actividad y la reafirmación del proceso de retraso cambiario mientras se aceleran las generosas relaciones comerciales con la República Popular China, que implican el diseño de un plano inclinado para el desarrollo de la actividad industrial.
El desplome se mide por el uso de la capacidad industrial instalada que se encuentra, a lo largo de la gestión Mauricio Macri, en apenas 62% de lo disponible. O mediante el Estimador Mensual Industrial (EMI), que hace 6 meses que cae y que en julio acusó un nivel de 8% menor al del año anterior. Es decir capacidad ociosa y tendencia y horizonte negativo sectorial.
El retraso en materia cambiaria se observa en el hecho de que el tipo de cambio nominal, de fines de agosto, fue igual al de fines de marzo de 2016. El tipo de cambio se comió la inflación de los últimos meses.
El optimismo de Alfonso Prat- Gay respecto de la inflación futura viene acompañado de un mazazo monetario sobre los niveles de actividad. Para la industria, el entusiasmo de Prat-Gay no es malo si se trata sólo de las consecuencias que él proyecta (la inflación bajaría), pero es malo por las causas que él sugiere que la provocan (la economía no arranca).
Lo más significativo, en este punto, es que la corrección del tipo de cambio derivada de la unificación, teniendo en cuenta monedas y precios, ya se habría agotado. Y si bien los valores para el comercio, en términos reales, son aún mayores que los de 2015, marcan un retroceso respecto de los últimos años, incluyendo todos los años K.
Es decir, del estado actual del tipo de cambio, explícita ancla antiinflacionaria, resulta que la presión importadora continuará y la posibilidad exportadora declinará. A este dato habrá de sumarse un hecho nuevo: el éxito del blanqueo. El mismo generará un alivio transitorio en las cuentas públicas por el ingreso de un mínimo de US$ 5.000 millones. Pero también un impacto gigante en el mercado cambiario, que implicará inexorablemente un nuevo efecto revaluatorio. ¿Quién y cómo lo evitará?
Al respecto cabe recordar que “el sistema financiero de los residentes”, que no es lo mismo que el “sistema financiero argentino”, incluye a los depósitos en nuestro sistema regulado por el BCRA más una suma de los residentes que está fuera de esa regulación. Esta última suma que, cuando fugó fue líquida, monta US$ 300.000 millones. Es decir, tres veces nuestro sistema financiero controlado. Imagínese, entonces, el potencial revaluatorio que se oculta tras la idea del retorno.
En otras palabras, para dimensionar nuestras cuestiones estructurales, por ejemplo, si retornara lo que fugó, sólo Dios sabe lo que pasaría. Pero lo que sí sabemos es lo que hoy seríamos como país si esa montaña de excedentes no hubiera fugado y si, como enseña la cultura capitalista, lo hubiésemos invertido.
La fuga, le recuerdo, durante la dictadura genocida la monetizó la deuda externa y lo mismo ocurrió durante el menemismo. Con los Kirchner, a la fuga la monetizó la soja. Importa de dónde vienen los dólares. Pero importa más cómo se usan. Lo deberíamos haber aprendido antes de que lleguen los dólares del blanqueo. Volvamos a los señalamientos del principio
Finalmente, con China, nuestro tercer hito, en el primer semestre tuvimos un déficit comercial de US$ 3.125 millones, asociado a un aumento de las importaciones de bienes de consumo.
La alegre marcha hacia el Oriente, iniciada por Mauricio Macri, de embajadores, ministros y Presidente, aleja la posibilidad de una sabia reconvención de los apresuramientos estratégicos de CFK. Es que, en el horizonte próximo, se levanta con fuerza la idea del reconocimiento de China como economía de mercado.
Y esta condición, otorgada a la fábrica asiática, administrada por funcionarios devotos de la eliminación de controles, barreras y defensas protectivas, y convencidos de que no sólo no hay que defender lo poco que nos queda sino que además hay que “liberar las fuerzas del mercado para que la creatividad se ponga en marcha”, nos auguran una inundación tal vez lenta pero consistente. Y de paso recordemos que nos piden un chapuzón corajudo en aguas del Pacífico.
Ninguna de los tres señalamientos (declinación, revaluación y China) es sólo una cuestión de coyuntura. No son accidentes en un camino bien rumbeado. En rigor, son tendencias negativas para el aparato productivo que, como hemos visto con la fuga, se arrastra de largo y que han terminado por naturalizarse como inevitables o necesarias, en la cabeza de las élites que nos gobiernan con independencia de las convicciones ideológicas.
Hoy y ayer
Lo que señalamos son malas noticias. Pero es más grave. Son enfermedades crónicas que sólo se pueden reparar en el marco de definiciones estructurales.
Amerita la cuestión una reflexión profunda que, por cierto, no es este exactamente el ámbito para agotarla. Pero sí para apuntar algunos elementos.
Cuando la implosión de la Convertibilidad nos brindó la oportunidad de cuestionar el rumbo estratégico de la política económica y social de nuestro país durante los 20 años previos, algunos alentamos la posibilidad de retomar el largamente abandonado camino del desarrollo del potencial nacional. Eso no ocurrió.
Es que un dato central del abandono del rumbo es la fuga asociada a la caída de la inversión sobre el PIB y a la falta de instrumentos para promoverla. Veamos.
Mientras el planeta entero puso en práctica la idea que gobernar es comprar inversiones, nuestro país se dio el lujo de eliminar el financiamiento a largo plazo de la inversión reproductiva y a ignorar el peso decisivo de los incentivos fiscales para la inversión.
Está demostrado que, una vez realizada, la inversión genera una tasa de retorno a las arcas fiscales ?en términos reales? que es explosiva en términos de ingresos. Y a ese retorno fiscal derivado del incentivo se suman los beneficios regionales, sectoriales y sociales a los que, simplificadamente, llamamos “desarrollo”.
Es cierto que se dieron entonces, gracias al fracaso de la Convertibilidad, algunos pasos fundamentales.
Primero, la restitución del modelo de tipo de cambio propio de una economía y una sociedad de “dos velocidades”. Esto es, retenciones para las exportaciones primarias a un tipo de cambio definido como capaz de generar el pleno empleo urbano. Esa es la única manera de tener ?dadas las condiciones estructurales preinversión y pretransformación? salarios altos en términos de canasta de consumo y precios competitivos en términos de producción industrial.
Segundo, a la salida de la Convertibilidad, nos dimos el tiempo para lograr reconstituir las finanzas públicas ahogadas por la deuda externa. Esas dos condiciones necesarias fueron las que pusieron en marcha Eduardo Duhalde y Jorge Remes. Eran las necesarias pero, como hemos dicho, no las suficientes.
Varios ejes más
Las condiciones suficientes reclamaban entonces, y reclaman ahora, políticas estructurales para la transformación y expansión de la industria, el redespliegue demográfico y un programa agresivo de infraestructura basado en industrias locales.
En la crisis de 2001 estaban dadas las condiciones políticas, económicas y sociales para llevar a cabo el programa de las condiciones necesarias y el de las suficientes. Pero no se aplicó el programa integral de condiciones propio de la heterodoxia.
La heterodoxia económica no son los controles que, por otra parte, aplicaron todos los ministros liberales sino cambiar el curso natural de las aguas.
Dada nuestra dotación de factores, toda política no heterodoxa, en el sentido aquí expuesto, lleva inexorablemente a la especialización en exportaciones primarias (y en esa producción y su complementaria).
El discurso kirchnerista, desde el primer día, se apropió del discurso heterodoxo pero en ningún momento de toda su gestión ?desde 2003 hasta el final de su Gobierno? puso en marcha ni diseñó un programa de largo plazo ni ninguna de las herramientas de política económica (y social) que pudieran contribuir para alcnazar esos objetivos.
El de los K no fue un programa heterodoxo porque no tuvo el propósito del desarrollo. Se limitó al aprovechamiento del viento de cola para el crecimiento. Y cuando el crecimiento, impulsado por la demanda externa y la protección cambiaria, sacó a millones de la pobreza y generó empleo, la presión de demanda impulsó nuevamente la inflación por ausencia de inversión y Néstor decidió liquidar al mensajero.
Es decir, no hubo ni objetivos, ni instrumentos, ni programa heterodoxo. Sólo discurso, mucha suerte y mala praxis. Puede parecer exagerado e injusto, pero hay que ir al grano. ¿Por qué?
Es que el fracaso de doce años preñados de oportunidades, asignados injustamente a la heterodoxia, cuando fueron propios de la mala praxis disfrazada con palabras de transformación, están sirviendo como argumento de contraposición a quienes reivindican, desde el actual Gobierno, el monetarismo para terminar con la inflación y la apertura para obligar a la industria a “hacer gimnasia” y convertirse en competitiva.
Ninguna de los dos nuevos argumentos funciona.
La inflación puede bajar. Lo ha hecho otras veces. Pero el método elegido, al igual que el de la convertibilidad, es equivalente a la anfetamina para adelgazar: bajamos de peso, pero aniquilamos el cerebro. La estructura económica se vuelve torpe e inútil. La recesión puede bajar la inflación, pero destruye capital. No es un método saludable. Puede ser eficaz pero no eficiente.
La apertura, por su parte, puede obligar a hacer gimnasia, a reducir grasa y también destruye masa muscular. Sin ella, el esqueleto no se sostiene. Y es lo que nos ha pasado con la dictadura, con el menemismo y ? aunque controlada en sus apariencias ? con los K.
Por cierto, ni el jolgorio monetario ni el cierre a cerrojo de la economía son métodos tolerables.
De lo que se trata es asegurarse, en toda política, las condiciones de inversión y el horizonte de competitividad. Lo que debe gobernar es la política de largo plazo de diseño estructural.
Y en la coyuntura, cuando como hoy estamos en estanflación, no hay ni ortodoxia ni keynesianismo que puedan revertir las cosas. Es una enfermedad muy especial y necesita de un remedio especial. Lo aplicamos hace muchos años, antes de La Moncloa, y nos fue muy bien. Es la concertación, con un programa multisectorial, para estabilizar y crecer. La concertación que implica consensos estructurales, posibles y necesarios, es el único horizonte que puede desencadenar el proceso inversor sin el cual todo rebote, que lo puede haber, será efímero.
A las fiestas de cumpleaños, como la de ayer, se invita para compartir vituallas y regalos. Y si todos ponen, entonces todos festejan.