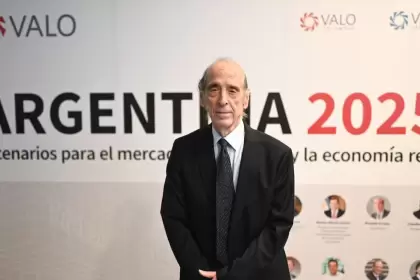El historiador y ensayista Roy Hora recuerda con afecto su paso por Oxford. Esa ciudad universitaria británica en la que sobresale la armonía de la arquitectura y cierta concentración sobre la vida intelectual.
Viajó en 1995, en un tiempo en el cual la globalización aún era una novedad; no una obviedad. "Fue la primera vez que viajé a Europa", rememora. Lo hizo con una beca de la entonces Fundación Antorchas, para hacer su doctorado, y se quedó allí hasta 1998. Volvía de un mundo, de una experiencia —plural y cordial— en la cual era posible discutir con intensidad y, minutos después, brindar e intercambiar amablemente con una copa de sherry en la mano. "En Inglaterra viví la experiencia del pluralismo académico, de la valoración sincera de la diversidad de ideas: me enriquecí conviviendo con gente que piensa distinto y aprendí a tener una actitud mucho más abierta hacia los argumentos de los demás".
Aunque en el fondo no se refiere sólo al mundo británico. También habla de la Argentina. También habla de él. Quien ha sabido combinar el carácter atemperado, tranquilo y pausado —equiparable a un lord inglés— con el brío y el arrojo de la mejor tradición intelectual argentina. Roy Hora es capaz de decir "no sé" y es capaz de explicar complejos históricos como si estuviera ejecutando una partitura y darle vida a ese fragmento de la historia. Confía en las palabras. No es enrevesado. Es un intelectual de la sociedad y para ella, alguien de quien se puede aprender.
Como muchos de su generación, se formó al calor de la expansión del sistema universitario que vino con la democracia, después de 1983. Hora se recibió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde descubrió su vocación por la historia, luego de un breve paso por Derecho. "Cuando me tocó elegir una carrera, en los años ochenta, en mi mundo social no había ninguna señal de que era posible ser un historiador profesional. Pensé que mi destino era ser un abogado que leía historia en los ratos libres, que era lo que en el secundario, que hice en un colegio público del sur del Gran Buenos Aires, descubrí que era lo que más me gustaba".
"Fui a la universidad, empecé Derecho, me pareció árido, aburrido". En relación a su recorrido como intelectual reflexiona: "Tuve mucha suerte. Aproveché la gran apertura del sistema universitario y de investigación que vino con la democracia, y que luego Menem y Kirchner continuaron. Avancé gracias a esa expansión que nos llevó, a mí y a muchos de mi generación, hacia adelante y hacia arriba: se nos abrieron muchas puertas y todos, o casi todos, los que lo intentamos tuvimos nuestra oportunidad y logramos hacernos profesores e investigadores. Mi experiencia fue muy distinta a la de las nuevas generaciones, porque quienes quieren hacer una carrera académica o apuestan a la investigación enfrentan un escenario muy difícil, para decirlo suavemente".
En la actualidad, cuando se le pregunta si sigue recomendando ese camino, duda. Habla con preocupación del deterioro del sistema universitario y científico. "Hoy, en nuestro país, un joven investigador capaz de jugar en primera, de clase mundial, no puede pagar un alquiler de un departamento de dos ambientes. A veces me veo en la ingrata tarea de alertar a los jóvenes de que les espera un porvenir muy difícil. La academia se está volviendo un territorio sólo apto para ascetas o herederos".
Hora conoce bien ese mundo. Es investigador principal del CONICET y profesor en la Universidad Nacional de Quilmes, además de enseñar en la Universidad de San Andrés.
Las publicaciones de Roy Hora se caracterizan por combinar la reflexión con la claridad y la fluidez argumentativa. Es autor de varios libros sobre historia argentina como Historia económica de la Argentina en el siglo XIX (2010), Historia del turf argentino (2014), Una familia de la elite argentina: los Senillosa, 1810-1930 (2015, en coautoría con Leandro Losada), ¿Cómo pensaron el campo los argentinos? Y cómo pensarlo hoy, cuando ese campo ya no existe (2018) y La moneda en el aire. Conversaciones sobre la Argentina y su historia de futuros imprevisibles (2021, junto a Pablo Gerchunoff).
Roy Hora prefiere pensarse como un "historiador social", o un historiador a secas, con vocación generalista. "La economía no explica todo. La política no explica todo. La cultura no explica todo. Me gusta mirar con anteojos multifocales, que permiten cambiar el ángulo y el modo de observación", dice. En diálogo con El Economista, recorre con filo episodios candentes de la historia argentina, los conecta con la actualidad y propone lecturas renovadas, y hasta polémicas, sobre el pasado y el presente de nuestro país.

—En Revista Seúl publicaste "Buenos Aires, la provincia impotente", en la cual escribís: "Las secciones electorales que representan al Conurbano (la primera y la tercera), donde residen dos tercios de los bonaerenses, apenas cuentan con el 36% de los escaños del parlamento provincial. Este sesgo anti-conurbano constituye, quizás, la violación más notoria del principio de igualdad de representación". ¿A qué responde la sobrerrepresentación histórica de La Plata en la Legislatura bonaerense?
—Desde que Cristina y Kicillof se convirtieron en la principal oposición al Gobierno nacional, todos los reflectores se han posado sobre la provincia de Buenos Aires. Pero solemos prestar poca atención a sus singularidades. Es una provincia que tiene un montón de problemas pero es, además, políticamente hablando, una provincia muy rara, una gran anomalía en el mapa político. El indicador más evidente es que Buenos Aires es gobernada por figuras externas a la provincia, que llega desde afuera. Es la única provincia que no tiene una clase dirigente provincial, surgida de su propio territorio, y comprometida con su destino. La gobiernan aves de paso, sin experiencia en la provincia. También es débil desde el punto de vista identitario, pues no existe un "nosotros" bonaerense. Los salteños se sienten salteños, y los neuquinos, neuquinos. Los bonaerenses, en cambio, no se identifican con su provincia. Y esto se refleja en la debilidad de la idea de ciudadanía bonaerense, de destino compartido por todos sus habitantes. Si a esto le sumamos que tampoco tiene un sistema de medios que les permita a los bonaerenses enterarse de lo que sucede en La Plata y debatir sus temas de interés común, tenemos una de las combinaciones más deficientes que puedan imaginarse en una democracia: ni clase dirigente, ni ciudadanía, ni conversación entre gobernantes y gobernados.
Para entender estas anomalías hay que ir muy atrás, al menos hasta el momento en que la provincia perdió su capital y tuvo que armar otra, La Plata. Fue tras la guerra civil de 1880. Pero La Plata siempre fue una capital "artificial". Nunca logró constituirse en el eje de las redes políticas de la provincia. No estamos frente a una historia lineal, pero lo cierto es que La Plata, como centro de poder, siempre vivió a la sombra de la capital federal. Sobre todo desde que, en la segunda mitad del siglo XX, el auge demográfico del conurbano hizo que dos tercios de los bonaerenses vivieran enfocados en lo que sucede del otro lado de la General Paz, ignorando completamente lo que se hace o deshace en la oscura e invisible La Plata.
Allí comienza esa historia de sub representación que golpea mucho al conurbano. Pero que es parte de un problema mayor, asociado a la naturaleza disfuncional del sistema político bonaerense.
—¿Qué problemas trae?
Esta falla estructural torna muy difícil armar una vida política centrada en la agenda provincial, que intente dar respuesta a los problemas de los bonaerenses. Buenos Aires no tiene agenda porque no tiene actores ni ciudadanía provincial. Por supuesto, los problemas que trae esta falla política se acrecientan por otros factores: la escala, la complejidad, la diversidad geográfica de esta provincia que es Córdoba o Santa Fe multiplicada por cinco. Pero son factores secundarios.
Si Buenos Aires hubiera tenido un polo de poder más sólido, también hubiese tenido un estado más fuerte y mejor política pública. No quisiera ser completamente pesimista, pero mientras no encontremos soluciones a esta minusvalía no veo mucha luz al final del túnel bonaerense.
—"Entre Sarmiento e Yrigoyen, el campo pampeano fue la gran locomotora de crecimiento del país más exitoso de América Latina", escribís en el texto "Campo y desarrolló" en revista Panamá. ¿Qué se rompió desde entonces para que esa dinámica no pudiera sostenerse? ¿Cuáles son las lecciones que ofrece ese período frente a la crisis actual?
—En estos días, gracias a los insultos de Milei a una colega muy respetada, Camila Perochena, se puso de moda debatir si la Argentina del Centenario era o no una potencia. Es una discusión que no nos lleva muy lejos. Salvo porque nos recuerda que ese país creció muy rápido en el período de la Primera Globalización, entre 1880 y 1930. La razón de fondo es que ese mundo de mercados abiertos estaba hecho para que a la Argentina le fuera muy bien.
En ese medio siglo, la Argentina pudo sacar provecho de sus formidables recursos naturales, gracias a la gran revolución de las tecnologías del transporte del último tercio del siglo XIX. Entonces, sus exportaciones de productos agrícolas de clima templado encontraban gran demanda en los países del Atlántico norte. Para que la felicidad fuese completa, esos países le ofrecieron el capital, las destrezas y la mano de obra que necesitaba para empujar su crecimiento. Todo esto le dio a la Argentina una larga primavera, su época más dorada, en la que creció más rápido que sus principales socios comerciales, acortando distancia con los países más ricos del planeta. De hecho, se metió en el club de los más ricos, y hasta soñó con convertirse en un país desarrollado.
Fue un sueño hermoso, compartido tanto en la cumbre como en la base de la sociedad argentina, por ricos terratenientes y por inmigrantes europeos que venían a buscar un destino mejor. Pero se apoyaba sobre una base algo endeble, pues dependía mucho de lo que sucedía afuera. Y también porque no había manera de que el crecimiento centrado en las exportaciones de la pampa se prolongara de manera indefinida.
En la medida en que el país fue complejizando su estructura productiva, nacieron otros sectores que no tenían las ventajas comparativas que tenía el campo. Y después, por supuesto, vino la Gran Depresión, que cerró los mercados de capitales e impuso el proteccionismo en el norte, y que por tanto nos obligó a ir por otro camino, como le pasó a todos los países de la periferia. Para la Argentina fue una pésima noticia. Pues estaba muy bien dotada para exportar trigo y carne pero no estaba tan bien dotada para el crecimiento centrado en el mercado interno.
No tenía una pampa industrial: ni materia prima, ni energía baratas, ni un mercado interno grande, ni países vecinos ricos a los que exportarle sus manufacturas, ni una tradición tecnológica potente.
En la era de la industrialización por sustitución de importaciones, inevitablemente, su desempeño iba a ser gris, mucho más gris que en otros países de América Latina. Y por eso, además, esta etapa iba a ser más conflictiva, tanto en el plano social como político.
El país nacido con la Gran Depresión siempre tuvo dificultades para satisfacer las ambiciones de progreso material forjadas en la etapa anterior, que estaban muy arraigadas en la experiencia de las clases medias y populares. No siempre se tiene en cuenta que entre Sarmiento e Yrigoyen las mayorías vivieron una experiencia de progreso muy poderosa, y eso terminó formando parte de su código genético. Una sociedad muy urbanizada, con una sociedad civil muy densa, y con demandas de progreso material que luego de 1930 la economía no pudo satisfacer, fueron una combinación explosiva, que constituye el telón de fondo de muchos de nuestros conflictos del siglo XX. Sobre todo porque, desde que el mercado no pudo dar respuesta a esas demandas, la presión recayó cada vez más sobre el estado. Esto quiere decir que las raíces de lo que algunos ven como propio del peronismo, del momento 1945, ya estaban plantadas mucho antes.
Fast forward a tiempos más recientes, en estas décadas el mundo se ha vuelto más amable para un país como el nuestro porque, pese a Trump y a todas las turbulencias que hoy llenan la tapa de los diarios, el crecimiento de Asia nos ofrece una oportunidad para recrear algo de esa vieja prosperidad. Ya aprendimos que utilizar esos recursos para insistir por el camino de la economía cerrada es condenarnos al fracaso. Pero la idea de que es posible recrear las glorias del Centenario también me parece una idea problemática.
Esa experiencia puede ser un cruel espejismo, que nos lleve por un mal camino. La Argentina de nuestro tiempo es mucho menos rica en recursos naturales que aquel país de 4 millones de habitantes. Hoy es menos rica en recursos naturales per cápita que Chile o Brasil, incluso considerando a Vaca Muerta. No alcanza para todos. En segundo lugar, porque un siglo de desarrollo industrial, de complejización de la estructura productiva, dejaron un legado productivo que tiene luces y sombras, pero con el que debemos convivir y, en lo posible, volver más competitivo y eficiente. Y, finalmente, porque el país de Sarmiento e Yrigoyen importaba trabajadores. Hoy, en cambio, tenemos muchos más brazos que puestos de trabajo. Y pese a los desafíos contemporáneos que nos plantean la inteligencia artificial y el cambio en las modalidades de trabajo, uno de nuestros grandes desafíos es imaginar cómo sumar al mundo del trabajo formal a esa mitad de la población activa que hoy no tienen un empleo decente, y en muchos casos ni siquiera un empleo.

—¿El desarrollo reciente de Vaca Muerta y la posibilidad de tener energía más barata pueden modificar ese cuadro y permitir el surgimiento de una auténtica base industrial?
—Vaca Muerta es una excelente noticia. Por primera vez en dos siglos, la economía argentina va a tener un segundo motor de crecimiento, junto al campo exportador, que le ayude a conectarse con el mercado internacional. Al ampliar la base de la economía exportadora, Vaca Muerta nos puede ayudar a bajar la presión sobre el campo, y eso también es bueno. El reloj corre, y sólo tenemos algunas décadas para explotarlo. No es claro que vamos a lograrlo del todo, porque el nivel de inversión que exige es alto, y para realizarse requiere previsibilidad y un Estado capaz de ofrecer mejores bienes públicos, comenzando por rutas, escuelas y hospitales. Estamos en medio de una tormenta y no quisiera sacar conclusiones apresuradas. Vaca Muerta es también una oportunidad para construir sobre esa base entramados productivos mucho más complejos que los que hoy tenemos. Así como con el campo no alcanza, con Vaca Muerta tampoco. Pero sería fantástico tener un sector energético pujante, que funcione como motor de desarrollo y como lubricante para muchas otras actividades volcadas sobre el mercado interno o dirigidas a los mercados externos.
—Has afirmado que la sostenida expansión de los mercados asiáticos le ofrece al nuevo campo exportador un horizonte de crecimiento de largo plazo tan atractivo como el que primó entre la revolución de los transportes del siglo XIX y el comienzo de la Gran Depresión. ¿Considerás que Asia puede cumplir hoy el mismo rol que Europa cumplió entre 1880 y 1930 para el agro argentino?
—Como decía recién, pese a Trump y el desorden contemporáneo, es indudable que para la Argentina el mercado mundial se ha vuelto mucho más amable que el que primó entre la Gran Depresión y el fin del siglo XX, que nos empujó hacia el proteccionismo hasta convertirnos en uno de los países más cerrados al comercio, con todo lo malo que vino con eso.
Tenemos los incentivos que por más de medio siglo no tuvimos para crecer asociados a la expansión de la economía asiática. Estamos llegando muy tarde, es cierto, pero es mejor tarde que nunca. Ojalá podamos poner en marcha un proceso de crecimiento sostenido de las ventas externas, eliminando los impuestos a las exportaciones del agro, y también sofisticando y diversificando los complejos exportadores. Y, sobre todo, dándole una base política más amplia a esta orientación, capaz de incluir cada vez más actores en este proyecto.
Sin una base política más amplia, la posibilidad de que ese proyecto se frustre está siempre presente. Es una tarea que también requiere más colaboración entre el sector público y el privado. No es lo que estamos viendo en estos momentos. No sólo por urgencias de corto plazo, sino también porque en el gobierno prima una visión muy discutible sobre qué se requiere para que el capitalismo genere crecimiento. Puedo aceptar la crítica a los aspectos rentísticos y poco competitivos de nuestro capitalismo. Aunque sin una visión moderna sobre el Estado como productor de bienes públicos no creo que logremos construir una economía capaz de ofrecer crecimiento y bienestar.
—Al repensar el 17 de Octubre y la forja del lazo político peronista, respecto de la publicación en la revista Prismas en 2024, has dicho: "El triunfador del 17 de Octubre no era el portador de un cheque en blanco sino, por el contrario, el deudor de un oneroso pagaré". ¿Interpretás que Milei asume su liderazgo con esa lógica de deuda frente a la sociedad?
—Si hay que buscar alguna analogía histórica que nos permita pensar el ascenso de Milei, la mejor es 1945. En ese momento, el escenario político estaba caracterizado por una serie de demandas, algunas explícitas y otras en estado de latencia, una clase dirigente deslegitimada, que no está preparada para resolverlas, y un escenario de malestar económico extendido.
La década de 1930, la Década Infame, estaba signada por las dificultades económicas que trajo el derrumbe de la economía de exportación y por el fenómeno del fraude, que deslegitimó a la clase dirigente a los ojos de las mayorías. Ese contexto abrió el espacio para que un coronel salido de la nada tomara un micrófono de Radio Nacional, alzara la voz y dijera: La clase dirigente ha traicionado a la nación, no tiene respuestas para los problemas de las mayorías, que reclaman más justicia social. Y muchos se sintieron interpelados. Hasta acá las similitudes, sobre las que no hay que abusar.
—¿Y en qué se diferencian Perón y Milei?
—Perón tuvo más margen de maniobra que Milei, por dos razones. La primera es que pudo poner en marcha, apenas llegó al poder, una ambiciosa revolución distributiva, sin par en otros países de la región. Lo tuvo que hacer porque era un desconocido, poco creíble, que todavía no había forjado verdaderas lealtades entre sus votantes. Mucho gasto público, proteccionismo redoblado, gran mejora salarial. La economía argentina de los años cuarenta se lo permitió, pese a que luego hubo que pagar un precio. Además, pese a que era un outsider, también tuvo mucho margen de maniobra pues, al surgir de un golpe militar que ya llevaba tres años, las elecciones que lo llevaron al poder le permitieron renovar completamente el parlamento. Tuvo mayorías desde el comienzo. Y con ese respaldo, poco después también se cargó a la Corte Suprema.
Milei no la tiene tan fácil, comenzando porque su poder institucional es más acotado. Milei vino a ofrecer respuesta a un drama muy sentido, la alta inflación, al tope de las preocupaciones gracias a Massa. Y a un extendido sentimiento de malestar que se incubó a lo largo de más de una década de frustraciones, que la pandemia potenció y, en alguna medida, también transformó en un reclamo de mayor libertad. Este es el telón de fondo que vuelve verosímil su impugnación generalizada a la clase dirigente.
Otra diferencia a subrayar es que Perón retomó temas y motivos que ya estaban en la vida pública: el nacionalismo, el rol central del estado y la visión cristiana —no de izquierda— de la justicia social. Todos ellos contaban con una amplia aceptación entre la población a la que Perón interpeló. Tengo mis dudas de que pase algo similar con los grandes núcleos ideológicos del discurso de Milei, en especial con su componente libertario. Me sorprendería que su visión de la sociedad como una sociedad de individuos sin otros lazos sociales que los que construye el mercado logre conectar con el sentido común de las mayorías. Argentina es un país frustrado y enojado, pero no creo que nuestra manera de concebir el orden social, en el que le damos bastante peso al Estado, se haya convertido en una corriente residual e insignificante. Creo que en algún momento va a volver a dar batalla.
Dicho esto, Perón y Milei son los dos grandes outsiders de nuestro último siglo. Pero a Milei todavía le falta mucho para alcanzar la estatura de su antecesor. Recién camina sus primeros pasos. Y en cualquier momento puede tropezar.

—¿Considerás que el mileísmo, con su rechazo a las formas políticas tradicionales y su potencia disruptiva, también puede leerse, al menos en parte, como una nueva expresión de cierto subsuelo plebeyo?
—Sin duda. El componente plebeyo del mileísmo es poderoso y evidente. Además, Milei es alguien golpeado por la vida, como muchos argentinos en estas últimas décadas. Conecta con esa experiencia, a punto tal que puede ser áspero o incómodo incluso para sus seguidores.
Eso que algunos llaman su autenticidad es un rasgo singular: no siempre busca agradar, y las razones de su ascenso son difíciles de entender. No es la primera vez que tenemos un líder raro: las fuentes del liderazgo de Yrigoyen, que no hablaba en público, también fueron un misterio para los hombres de su tiempo. Milei nos recuerda que la relación social carismática es algo distinto y más profundo que la mera adhesión basada en la idea de que hay que contentar a todos, tener un discurso para cada público.
Se verá si se consolida, porque es algo todavía en germen. Pero no hay duda de que, en sus formas, en su estilo de comunicación, en su manera de ver la política sintoniza bien con los rasgos plebeyos que caracterizan a nuestra tradición política. Ese componente antielitista siempre pagó mucho en nuestro país. Lo tuvo Perón, lo tuvo Yrigoyen. Lo tuvo Cristina, también hija de un colectivero. Y ahora lo explota Milei.
—En los últimos días se reactivó el debate sobre qué era exactamente la Argentina en 1910. El presidente Milei afirma que en ese entonces el país era una potencia mundial, mientras que la historiadora Camila Perochena advierte que se está confundiendo riqueza con poder geopolítico y que el PBI per cápita no basta para definir una potencia. El presidente insultó y descalificó en redes sociales a la historiadora. ¿Cuál es tu lectura de la invectiva del presidente contra la historia?
—Ya conocemos a Milei. Sus agresiones dañan la calidad de la discusión cívica y, por ende, la calidad de nuestra democracia. Sus agresiones no reflejan simplemente autenticidad, como argumentan algunos de sus seguidores. El presidente tiene responsabilidades que ningún otro ciudadano tiene. Por el alto lugar que ocupa, simboliza la unidad de la Nación, y su comportamiento público es un indicador del nivel de nuestra civilización política. Tiene mucho poder, y no debería usarlo para intimidar. No quiero pintar de rosa el pasado, pero con Milei, bajamos al segundo subsuelo. Ojalá no estemos allí mucho tiempo.
—Desde la asunción de Milei, el financiamiento de las universidades y el salario de los docentes está prácticamente congelado. Y los ingresos al CONICET —del que formás parte— paralizados. En los últimos días se ha conocido además el despido de Gabriel Di Meglio, último director del Museo Histórico Nacional. ¿Cuál es tu mirada sobre este momento de la educación y la ciencia del país?
—La política del Gobierno hacia la universidad —y sobre todo hacia el sector de ciencia y técnica— es muy agresiva, miope y dañina. Y viendo a los funcionarios del área, creo que también está dominada por cierto resentimiento. Está causando estragos que no va a ser fácil reparar. Lo más lamentable es que, más allá de dolorosas historias personales, le está infligiendo un daño sustantivo al país, y a las próximas generaciones. Porque no hay país desarrollado que no tenga un sistema de educación superior y un sistema de ciencia y técnica relativamente complejo y bien financiado. No dudo de que las instituciones de investigación y las universidades tienen sus problemas —que Emiliano Yacobitti sea vicerrector de la principal casa de estudios dice algo al respecto— pero el camino es la reforma, no el castigo o la destrucción.
Dicho esto, también me gustaría ver más discusión y más movilización en torno a los problemas de los demás niveles del sistema educativo, que tienen enormes falencias, y que cuentan con menos voceros o con figuras menos prestigiosas o influyentes que salgan a defenderlos y exponer sus necesidades y problemas. Me refiero sobre todo a la educación inicial y secundaria, cuyo deterioro es visto como un dato de la naturaleza.
Sin una escuela pública mejor, vamos a tener una universidad y un sistema de ciencia empobrecido, que recluta estudiantes de inferior calidad. Y esto es importante no sólo para la ciencia, sino también para todos los campos de actividad. Una buena universidad es fundamental para formar mejores docentes primarios y secundarios, y los cuadros intermedios de cualquier empresa. Todo esto es fundamental.
Me preocupa también la deserción de las clases medias de la educación pública por razones que tienen que ver con lo que un sistema educativo más segmentado por clase significa para la construcción de una sociedad más igualitaria, más democrática. La capacidad para familiarizarse con personas distintas y conocer sus puntos de vista —de ponerse en sus zapatos— es central para la construcción de una mejor democracia. El deterioro de la escuela pública daña este proyecto. Además, por supuesto, de lo que significa como castigo adicional para las clases populares, también en este terreno condenadas a una experiencia educativa mucho más empobrecida, que los deja en desventaja para el resto de la vida. Todo el que leyó a Pierre Bourdieu sabe que no hay que hacerse muchas ilusiones sobre la capacidad de la escuela de atenuar las desigualdades sociales. Pero con una escuela como la que hoy tenemos esas desigualdades las estamos reforzando.
—Los grandes debates argentinos tienden a ser recurrentes, casi circulares. En ese marco, ¿qué tan específicos son clivajes como campo versus industria o puerto versus interior? ¿Son particularidades de la historia argentina o son tensiones estructurales que también atraviesan a otras sociedades?
—Son temas que, con sus propias modulaciones, se ven en muchas sociedades. No llevan nuestro sello de producción nacional. Por la potencia que en su momento tuvo nuestro agro, y por las expectativas que más tarde despertó la industria, por las voluntades que movilizó, esas discusiones tuvieron gran relieve. Y todavía tienen ecos. Creo que el rasgo más distintivo de estas discusiones está asociado a cierta actitud hacia el pasado que es muy propia de nuestra cultura política. Referida al hecho de que nuestro país es nostálgico de su pasado. ¿Por qué es tan nostálgico? Porque nuestro pasado es más brillante que nuestro presente.
Así, a nuestra política agonal, muy polarizada, le agregamos dos "paraísos perdidos" en torno a los cuales discutir. Para unos el paraíso liberal, la Argentina del Centenario. Para otros, el paraíso nacional-popular, la Argentina de 1946-1955. No es tan frecuente en otros países que dos grandes culturas, o las dos grandes tradiciones políticas, sean nostálgicas. A veces uno escucha hablar de Perón —es decir, de un líder de la época de Churchill y de Gaulle— como si las soluciones de 1945 fueran las que la Argentina necesita hoy. Esto realza las acciones de los historiadores, y eso sube mi precio, pero la verdad es que la incapacidad de imaginarnos hacia adelante es una verdadera desgracia.
—En el texto "La izquierda argentina antes del amanecer de la democracia", publicado en revista Nueva Sociedad, expresás: "Tal vez valga la pena no perder de vista lo que ese lejano pasado tiene para enseñarnos sobre cómo concebir las propuestas que la izquierda debe hacerle a la sociedad argentina". ¿Qué interpretás que podría movilizar a la izquierda actual para volver a ofrecer una propuesta transformadora?
—La izquierda clasista, la más dura, tiene una posición política respetable, pero creo que nunca tuvo un buen diagnóstico de lo que desean las clases trabajadoras. No ha sido capaz de entender aspectos centrales de la visión de mundo de los de abajo. Las clases populares siempre se sintieron más cómodas con la idea de inclusión y de movilidad social que con la idea de cultura de clase y de conflicto o lucha de clases.
El componente anti-elitista de nuestra cultura política, muy arraigado en estos grupos, como corresponde a una sociedad plebeya, nunca estuvo acompañado de gran simpatía por un horizonte político alternativo. Nuestros trabajadores siempre valoraron más el proyecto inclusivo que fue parte fundamental de nuestra experiencia histórica que el llamado a impugnar las jerarquías que nacen de la organización capitalista de la vida social. Esto sucedió desde el comienzo, toda vez que esas clases populares son, en buena medida, hijas o sobrinas de aquellos que cruzaron el Atlántico no para construir un movimiento político reformista o revolucionario sino para escapar a la condición proletaria.
Somos el país de la aventura del ascenso social, de la demanda no de reforma o revolución sino de inclusión. Aunque frustrado en estas últimas décadas, eso está en el ADN de las clases populares. Y por eso el peronismo siempre fue un mejor intérprete que la izquierda de las esperanzas y deseos de las mayorías. Antes de 1945 no fue distinto: la idea de que hasta la llegada de Perón la mayor parte de los trabajadores eran de izquierda es un mito.
El otro gran problema es que nuestra izquierda coincide con la corriente nacional-popular que dominó este siglo XXI en cuanto a que nuestro gran problema es de distribución, no de crecimiento. El problema son "los dueños de la pelota". Ni a la constelación kirchnerista ni a la izquierda le interesa demasiado la pregunta sobre cómo crear riqueza de manera sostenida, como sentar las bases de un proceso de acumulación en el que la distribución no ahogue el crecimiento, que es la condición imprescindible para una mejora sostenida para los de abajo. Ambos están anclados en una visión que piensa la economía como una disputa de suma cero o, en el mejor de los casos, la abordan con ideas arcaicas, que ya mostraron sus limitaciones. Y esto es una enorme desgracia para las mayorías en un país que hace décadas que crece poco o directamente no crece. Los pobres no merecen un liderazgo tan nocivo, tan huérfano de ideas.
No soy quien para dar lecciones en nombre de lo que supuestamente enseña el pasado, de la Verdad Histórica, así con mayúsculas. Pero diría que, además de estas advertencias, si hay algo que rescatar del pasado de la tradición socialista para enfrentar los dilemas del presente es su valoración de la libertad individual como elemento constitutivo de una sociedad más abierta e igualitaria.
Sobre todo en un momento en el que, en parte por las transformaciones del mundo del trabajo, esta idea vuelve a tener resonancias para mucha gente de a pie. En este sentido, creo que la izquierda, o el progresismo tiene que cerrar ese largo capítulo marcado por su fascinación con —y su subordinación a— el ideario nacional popular, con su endiosamiento del Estado y su indiferencia ante el problema del uso eficiente de los recursos públicos, con su irresponsabilidad fiscal y su rechazo a todo lo que huela a mercado.
En su propio pasado la izquierda tiene elementos que le sugieren la importancia de pararse sobre sus propios pies, buscando su propio camino asociado a la idea de que un capitalismo más dinámico es central para ampliar los horizontes de las mayorías, y que mejora material y expansión de la libertad tienen que ir de la mano, como parte de un mismo proyecto político.
—Has afirmado que sólo la provincia de Buenos Aires, con Kicillof, constituye un polo de poder claramente enfrentado al gobierno. ¿Puede Kicillof capitalizar ese lugar sin quedar atrapado en la lógica del "anti"?
—El peronismo experimentó grandes cambios en las últimas cuatro décadas. Es una fuerza política muy flexible, con una gran capacidad de adaptación y de innovación. Luego de la derrota frente a Alfonsín en 1983, con Cafiero adquirió un nuevo rostro, de perfil social-demócrata y, unos años más tarde, otro con Menem, de neto corte pro-mercado. Kirchner le imprimió otro sesgo, que es el que todavía predomina.
El peronismo kirchnerista, que nació muy sensible al gran tema de la justicia social, también nació abrazado a una propuesta económica que no podía realizar esa promesa. Siempre fue arcaico, pero hoy es puro pasado. Por eso, luego de una larga carrera como sacerdote de esa iglesia, no veo a Kicillof capaz de impulsar una auténtica renovación de ideas. No me imagino de qué modo puede transmitir una nueva manera de pensar cómo se crea riqueza y cómo se organiza una economía y, sin eso, no veo cómo puede producir algo sustantivo en términos de mejora material para las mayorías.
Si no hay renovación programática en el justicialismo el lazo entre clases populares y peronismo, ya bajo mucha tensión, corre el riesgo de fracturarse todavía más, acentuando sus dificultades y dejándolas a la intemperie. Sería una pena, porque las clases populares merecen una representación política mucho mejor que la que hoy tienen.
—¿Qué debería pasar en términos de liderazgo, narrativa o agenda para que un actor político recupere la capacidad de iniciativa que hoy monopoliza Milei?
—Solemos esperar que el cambio político venga por la avenida principal y de pronto descubrimos que viene por una calle lateral. El cambio es siempre sorpresa, es la emergencia de lo nuevo. Esta es la enseñanza que hoy nos da Milei, y que antes ofreció Perón y más atrás todavía Yrigoyen. Ya señalé que esta comparación puede resultar excesiva, porque estoy poniendo muy alto a Milei, cuya suerte es una incógnita. Así como Perón no recibió un cheque en blanco, también Milei está a prueba. Por el momento ha cumplido bien la tarea del bombero, apagando el incendio que dejó el gobierno de Alberto, Cristina y Massa. Pero creo que muchos de los que hoy lo acompañan o lo toleran están esperando algo más que una mera estabilización. La sociedad argentina nunca se contentó con eso, y me sorprendería mucho que ahora acepte este panorama tan deprimente. Siempre demandó más. Hay, también, mucha gente que lo rechaza.
Así que mientras medio país espera, por ahora con ardiente paciencia, que la rueda del crecimiento vuelva a girar, la otra mitad se agita, entre desconcertada e inquieta, en busca de una alternativa. Algunos creen que ya la tenemos, pero yo no comparto esa creencia. Ojalá venga pronto algo distinto, y sobre todo, ojalá no sea una mera repetición de nuestras apuestas del pasado. A esta altura de la función, sin embargo, sólo una cosa es segura: a menos de dos años de la sorprendente llegada de Milei a la Casa Rosada, es imposible imaginar cuál va a ser el final de esta extraña película.