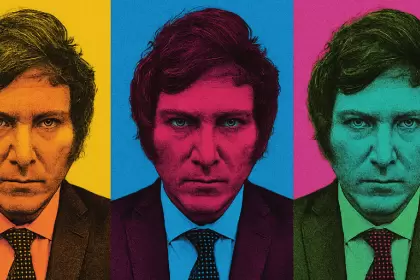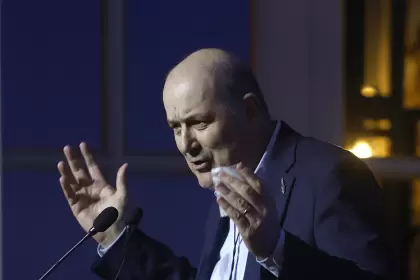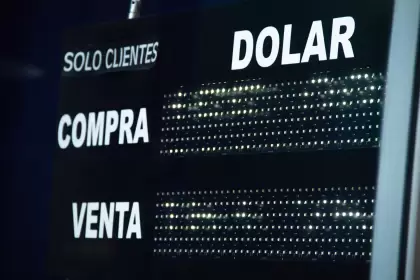NUEVA YORK.- Juan Carlos Hallak es uno de los mayores expertos en comercio internacional de Argentina. Es una disciplina que ha se complejizado enormemente en los últimos tiempos, sobre todo tras el estruendoso ingreso de China y los tigres de Asia a los flujos comerciales globales planetarios. A medida que, además, avanzaba la globalización y el empleo migraba hacia esa región del mundo.
Hoy, el comercio internacional es un terreno en disputa y es la arena en la que los distinos gobiernos operan para lograr sus objetivos.
Hallak combina credenciales académicas (Ph.D en Economía por Harvard University) y también estuvo en la cocina de la gestión pública. Fue Subsecretario de Inserción Internacional del Ministerio de Producción y Trabajo, en 2019; presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, entre 2017-2018 y, antes, Coordinador de Articulación Institucional del Ministerio de Producción.
Ahora es Profesor Titular Regular de Economía Internacional en la Universidad de Buenos Aires; Director de la Maestría en Economía de la UBA; Investigador Independiente del CONICET y del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, también de la UBA, el think tank que lidera Andrés López. Allí, Hallak lidera el grupo de Desarrollo e Internacionalización Productiva (DESIP).
En Nueva York, donde vino a exponer a un seminario de alto nivel en Columbia University (New Thinking in Industrial Policy: Perspectives from Developed and Developing Countries), Hallak se encuentra con El Economista para hablar de lo que está pasando en Argentina.
Esta fue la presentación de Hallak en el seminario:
La experiencia de Javier Milei, su llegada al poder y lo que va hasta acá, nos derribó varios prejuicios, preconceptos, ideas que pensábamos que eran ciertas y no lo eran tanto. Escuché más reconocimientos de esa finitud de la ciencia política que de los economistas. Aunque de los economistas también he empezado a escuchar mucha gente que decía, por ejemplo, no necesariamente cosas buenas, pero cosas que pensaban que no podían ocurrir, como que un ajuste fiscal tan grande no era posible, o que retocar el gasto social sin desatar conflictividad social era imposible. ¿Qué cosas que pensaste que eran ciertas te demostraron que no eran tan así como vos creías?
-La verdad es que fue una sorpresa semejante ajuste en el gasto y que sea primero soportado socialmente, pero además que tan rápidamente fuera revertido, porque la expansión del crédito empezó a compensar esa reducción del gasto.
Todos los que defendíamos un ajuste fiscal, no pensábamos que se pudiera hacer tan rápido y tan fuerte, sin tanto costo social, o sea, lo hubo, pero fue corto y fue compensado bastante por expansión del crédito. Después, lamentablemente, empezó a venir acompañado de errores de conducción de la macroeconomía, particularmente la apreciación cambiaria.
Si bien no lo dicen explícitamente, muchos gobiernos no lo hacen, uno puede asumir en base a sus políticas, o la ausencia de, qué estructura productiva tiene en la cabeza un gobierno. ¿Cuál crees vos que es la estructura productiva que tiene La Libertad Avanza en la cabeza?
-Es difícil meterse en sus cabezas y saber qué piensan.
Pero creo que tienen una idea fuerte con lo extractivo y piensan que la explotación de recursos naturales nos va a llevar por un buen camino. Creo que sobreestiman el potencial que tiene la explotación de recursos naturales de llevarnos al desarrollo. Nos van a ayudar a estabilizar, eso sí, pero no a llevarnos más allá.
Tienen una idea vaga de que con la estabilización y la explotación de recursos naturales va a haber una Argentina más moderna. Pero no creo que tengan una visión muy clara de qué tipo de Argentina va a ser esa, ni a través de qué mecanismos va a pasar eso. No creo que la tengan muy pensada.
Es una idea vaga, basada en un preconcepto, de que la libertad económica nos va a llevar al desarrollo económico.
Pero tampoco tenemos que pensar que tienen que hacer una planificación detallada de regiones y sectores.
Tradicionalmente, como en la época del desarrollismo, se pensaba un poco así, una cosa muy planificada. Hay una forma más moderna de ver el desarrollo y cómo se hace política productiva, que no tiene que ver con elegir sectores o "pick winners", sino con pensar, mirar los sectores y entender lo que necesitan, y luego proveerles ciertos insumos públicos que necesitan para ser productivos, desde la promoción comercial, el apoyo a la calidad a través de laboratorios, la formación de recursos humanos a todos los niveles, el apoyo a la innovación, un montón de cosas que no implican elegir sectores.
No hay que "pick winners", pero hay toda una Argentina que hoy existe, que es moderna, que no es la extracción, que hace cosas, que le vende al mundo cosas complejas y que se vería favorecida si el sector público le preste más atención, entiende qué necesita, y no es dar subsidios ni exenciones impositivas.

He visto dos modelos. Uno donde la macro es todo y la micro, digamos, no requiere ningún tipo de atención, porque si la macro está estabilizada y saneada, los privados harán su negocio y todo florecerá. Es algo más similar a lo que está pasando hoy en día. Y otro, más similar a la época del Gobierno de Alberto Fernández, donde se da excesiva importancia a lo sectorial, a las políticas productivas, y, digamos, se descuidaba la macro. ¿Cuál es el punto justo entre tener una macro alineada y tener políticas sectoriales más activas?
-Hay que tener un punto medio entre ambos modelos.
El gobierno de Alberto hizo tanta declamación de que hacían política productiva y, como decís, primero falló por la macro. Segundo, porque toda la inversión y el gasto público que se puso en apoyar la producción no se hizo orientado a que las empresas sean competitivas internacionalmente. Se hizo en un marco de una protección tan grande que eso no ayudó a que las empresas sean competitivas.
Y lo tercero, esa política productiva no estaba atada a los desafíos de la inserción internacional. Te doy un ejemplo. Hubo mucha plata puesta en desarrollo de proveedores. No está mal apoyar el desarrollo de proveedores, como por ejemplo de las industrias extractivas, pero es un error no atar esa política a que los proveedores sean competitivos internacionalmente. Son programas que terminan no siendo efectivos.
Hoy sigue habiendo plata en apoyos y auxilios a la producción. ¿A dónde está puesta?
Principalmente en Tierra del Fuego, la industria del conocimiento, maquinaria agrícola y el RIGI. Son todas exenciones impositivas.
Esa plata quizás podría ser mucho mejor usada en proveer los insumos públicos que necesita la producción, que hoy no están bien provistas. Ese es el término medio: mirar el potencial que tiene Argentina y apoyarlo.
Se está hablando bastante de Temu y Shein, y estoy escuchando bastantes voces críticas en Argentina, que yo no puedo desligarlas de que representan intereses sectoriales. Y digo, no está mal, no estoy en contra de esto, pero está claro que representan intereses sectoriales. ¿Quién representa a los consumidores? En el sentido de que acceden a bienes de consumo, que puede ser ropa, como ocurre en estas plataformas que te comento, pero también puede ser tecnología, que es clave para elevar la productividad de las personas. ¿Quién representa a los consumidores y cómo encontrar el justo medio entre, digamos, proteger ciertas capacidades productivas, tejidos productivos y también dar la posibilidad a los consumidores argentinos de que accedan a ropa y bienes de consumo a precios más accesibles?
-Esa discusión para mí es de segundo orden. ¿Por qué? Primero, porque ya se abrió muchísimo la economía. Muchísimo.
Se sacaron todas las SIRAs. Antes tenías que pedir permiso para cada importación. Ahora no pedís permiso.
Podes hacer cualquier importación. Es impresionante la previsibilidad que da eso. Se bajaron un montón de aranceles.
Las medidas antidumping están mucho más limitadas. Se sacaron valores criterios. El impuesto PAIS no está más.
Se permiten los regímenes de courier. La apertura fue muy rápida. En mi opinión, se podría haber hecho mucho más lenta.
Pero ya está hecha. Abrir más la economía hoy para mí no es lo principal en la agenda. Ya se abrió muchísimo.
Más en un contexto en donde los países en general están yendo en la dirección contraria.
Mencionaste a Temu y Shein. Estados Unidos les perdonaba a los consumidores hasta US$ 800 por el régimen de mínimos y no pagaban arancel. Eso no va más y hoy pagan arancel. Todo eso que exportaba China a Estados Unidos ya no le exporta tan barato. O sea, cada compra de un particular hasta US$ 800 era libre. No pagaban arancel. Eso ya no está más.
Argentina va al revés: puso ese régimen ahora, aunque con un monto libre de aranceles más bajo.
Hoy me concentraría en estabilizar la macro.
Una vez que esté estabilizada la macro, veamos. Porque también los sectores necesitan tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones. Una de las evidencias más robustas en comercio internacional es que hay costos de ajuste. Y acá los hubo.
Estabilicemos la economía. No necesitamos abrir más. Y después veamos dónde está parada la economía, cómo respondieron los sectores y ahí empezamos a hacer el fino de cómo seguir abriendo. Yo pararía la pelota acá. Ya se abrió muchísimo todo. Le daría tiempo a los sectores que se acomoden.
Trataría de que tengan una macro más estable, con un tipo de cambio real también estabilizado.
Siempre escuché, por ejemplo, que el vino chileno entra a muchos mercados libre de aranceles y que Argentina, por no tener tantos acuerdos de libre comercio como Chile, está en desventaja. La pregunta es, con el actual nivel de acuerdos comerciales que tiene Argentina, ¿es un limitante al crecimiento de sus exportaciones? ¿O aún con esta cantidad de acuerdos comerciales actuales puede pegar un salto exportador considerable?
-Podemos pegar un salto exportador seguro. Es verdad que, para muchos sectores agroindustriales, tener aranceles te limita. En vinos, por ejemplo, si no hubiera aranceles en China, podríamos competir mejor con Chile y con otros países. Pero, por otro lado, tenemos una industria que Chile no tiene. Tenemos mucho para ganar en exportaciones, aún en estas condiciones.
Vuelvo a la respuesta anterior: estabilicemos la macro primero porque si no corremos el riesgo de que, por querer ir tan rápido, al final no consolidemos la estabilización. Y eso es lo principal.
Siempre escuché que, para exportar, hay que poder importar. No es una garantía de éxito, desde ya. Podríamos decir que por lo menos el requisito de importar ya está cubierto...
-El que quiera importar puede importar ahora. El problema principal era la falta de previsibilidad. Y eso fue resuelto.
Hoy si querés exportar un bien diferenciado y necesitás un insumo muy particular para que tu bien sea un bien singular que puedas exportar, el acceso a ese insumo lo tenés garantizado. Antes no era así. Entonces ese es el cambio número uno.
Un colega, Federico Bernini, demuestra en un paper que en la época de las DJAI, estas afectaron la posibilidad de exportar de todas las empresas, pero particularmente de las pymes.
¿Hay chances de que este acercamiento con Estados Unidos nos acerque al desarrollo? Todo comenzó como un auxilio financiero de corto plazo y fue escalando hasta un acuerdo comercial bastante amplio. Los maximalistas se entusiasman con que nos invitará, a la Corea del Sur, al desarrollo. Tenemos mínimo 2 años más con Trump y Milei, quizás prorrogables. ¿Qué te imaginás para adelante y podemos usarlos de palanca para hacer catch up?
-Puede ser una invitación al desarrollo si nos ayuda a garantizar la estabilidad macroeconómica, que es el primer paso al desarrollo. Si las concesiones comerciales que nos pueden hacer nos conduzcan al desarrollo, lo anunciado se queda un poco corto. Faltan detalles. Los beneficios anunciados hasta ahora, básicamente una cuota mayor para la carne sin arancel y algunas preferencias arancelarias, tienen un impacto positivo, pero no de magnitud. Y tampoco tiene los beneficios, que muchas veces se pensó en el caso del acuerdo con la Unión Europea, de anclaje institucional. Es decir, la idea de que un acuerdo te disciplina en términos de políticas y prácticas de gobierno entrando a un "club" de países que hacen bien las cosas. Esa idea no opera mucho acá. En primer lugar, porque el acuerdo es con Estados Unidos, justamente el país que está sistemáticamente violando toda esa disciplina. En segundo lugar, porque hay una percepción de transitoriedad con respecto a toda la política comercial de Estados Unidos y los acuerdos a los que está llegando. Hoy acordás una cosa, mañana puede pedir otras.

¿Qué vas a presentar acá en el seminario en Columbia?
-Vengo a una conferencia que se está haciendo anualmente sobre política industrial. Acá le dicen industrial policy, pero no necesariamente es sobre industria. Abarca todos los sectores productivos. Y es un tema de interés en el mundo, no solo acá. Viene gente de todo el mundo a presentar trabajos sobre distintas políticas industriales que se hacen en el mundo.
Trump está atando la política industrial a la seguridad nacional. O sea, van de la mano las dos cosas.
-Sí, ahora China puso como retaliación a los aranceles de Trump la prohibición, o el requisito que le pidar permiso al Gobierno central, para cualquier exportación de minerales raros a Estados Unidos. Y eso pone en riesgo la producción de un montón de cosas en Estados Unidos. Entonces, todo se empieza a replantear desde ese punto de vista. ¿Qué tan expuestos estamos a que China no nos provea lo que necesitamos? Entonces, a partir de ese replanteo empiezan a revalorizarse consideraciones de todo tipo que antes no se hacía. Acá, focalizan todo el tema de la política industrial en el desarrollo tecnológico, que es donde se empiezan a sentir superados por China.
Hubo un desagravio de la política industrial en los últimos 5 o 10 años en el mundo sobre todo en las economías más maduras, ¿no?
-Sí, porque ellos durante mucho tiempo tuvieron el predominio de la tecnología y entonces no necesitaban hacer nada específicamente más allá de lo que hacían siempre. Siempre tuvieron la innovación y la calidad, y con eso alcanzaba. Pero ahora se ven superados por China y dicen, algo tenemos que hacer. Bueno, ahora que les conviene empiezan a pensar más fuerte en eso. En Argentina tenemos que aprender de lo que hacen, pero tampoco copiarlo porque nuestros desafíos son distintos. Porque muchos dicen "ah, volvió la política industrial" y quieren repetir lo que se hace acá y no necesariamente tenemos que hacer lo mismo porque nuestra situación es distinta.
Bueno, precisamente están armando un gran encuentro en Argentina sobre eso.
-Exacto, vamos a hacer una conferencia en la UBA y ese va a ser el tema. ¿Cuál es la política productiva que tendríamos que hacer en Argentina? La conferencia va a reunir empresas y hacedores de política, lo que comúnmente se llama policy makers y académicos. La conferencia busca responde a la pregunta sobre qué Argentina productiva es posible y cómo lograrlo. La idea es pensar más allá de la extracción de recursos naturales. Está bien que lo hagamos, pero tenemos que pensar más allá. Hoy existen en Argentina muchísimas empresas que innovan, son dinámicas, exportan y no están visibilizadas. No solo en la industria, también en el agro, en los servicios. Queremos visibilizar esa Argentina que hoy existe, pero que no está muy presente en la discusión o la política pública. Por eso van a venir empresas; hacedores de política como Martín Llaryora, Maximilano Pullaro y Rogerlio Friegrio, o Matías Kulfas, que fue ministro de Desarrollo Productivo, o economista como Martín Rapetti. También vamos a presentar, desde la UBA, un proyecto de política productiva que estamos trabajando y queremos mostrar los avances.
Más información del evento ACÁ.